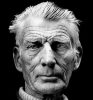La presencia de elementos geográficos en general, y de ríos en particular es una constante en la literatura. Una somera exploración usando solamente Google da cuenta de la vastedad de textos literarios que, directa o indirectamente, aluden al río. Desde el riacho que dificulta la marcha de los viajeros en La Cautiva de Echeverría, hasta el misterioso Paraná de El Río de Débora Mundani, pasando por las narraciones de Haroldo Conti, Saer, Wernicke, Juan L. Ortiz, Francisco Bitar y Mariano Dupont, entre muchísimos otros, encontramos en la literatura argentina una gran cantidad de obras en que los ríos aparecen como protagonistas, como escenario, como metáfora o como obstáculo. Una pequeña ampliación en la investigación revela que se trata, en su gran mayoría, de autores provenientes de ciudades atravesadas o contiguas a algún río. Los ríos que predominan son los arroyos del El Delta del Tigre en la Provincia de Buenos Aires, el Río de la plata o el Riachuelo en la capital, el Paraná en Rosario, Santa Fe, Entre Ríos o Corrientes , hay algunas menciones del salteño Juan Carlos Dávalos al Pilcomayo o al Río Calchaquí y no mucho más. De mendocinos muy poco.
¿Cómo escribir sobre el río desde una ciudad sin ríos? Quizás la única manera sea imaginarlo, como hizo Sergio Taglia en su libro de poemas que se llama precisamente El río imaginario editado en 2017 por la Editorial Neutrinos, de Rosario. Es un libro excelente.
Como suele suceder con la buena poesía El Río Imaginario se presta a innumerables abordajes, lecturas distintas que originan efectos, interpretaciones y emociones distintos en la subjetividad del lector. En este sentido el libro es una especie de máquina que no deja de producir sentido.
Taglia tiene una cualidad de la que pocos escritores se pueden jactar: descansa en el lenguaje, confía en las palabras, no trata al lector como a un idiota, pero tampoco pretende conquistarlo con exuberancias estéticas o poses intelectuales.
1
Es necesario hablar del libro como una unidad coherente y compacta, ya que los 57 poemas que lo componen, aún siendo pequeños mecanismos autónomos bien acabados que pueden independizarse, funcionan como piezas de un dispositivo literario mayor que los contiene. Cada uno de los versos de cada uno de los poemas contribuye a alimentar el cauce de ese río imaginario, cuya búsqueda por una ciudad sin río emprende el autor valiéndose del lenguaje.
Se trata de un libro complejo, esta complejidad no reside en la dificultad de su lectura, si no en la densidad de significaciones, en las múltiples referencias culturales y en el cuantioso abanico, antes aludido, de posibles abordajes que ofrece. Y uno de los principales elementos que promueve esta combinación es la utilización de dos procedimientos poéticos por excelencia: la ambigüedad y la invención de un universo lingüístico propio.
La lectura atenta del poema que abre el libro puede servir de prólogo o anticipo de lo que el lector puede encontrar en el resto de los textos que lo componen. Los primeros versos dicen:
Cruzo el puente sobre el río imaginario
cada semana tengo conciencia de hacerlo
el río imaginario está atado a mi cabeza
tira de ella la estruja entre las piedras
cada semana me pregunto si este río que no trae agua
vale menos que el Paraná, el de Neuquén o el de La Plata
yo no lo sé pero es el río que cruza por mi aldea
(…)”
No se puede averiguar con precisión si hay río, si es una metáfora o efectivamente una construcción subjetiva del yo poético que narra. Si no hay río, no puede haber puente, sin embargo en el siguiente verso ese narrador reafirma su relación con ese supuesto río. La indeterminación podría quedar ahí, como simple práctica poética, sin embargo este juego de ambigüedades se consolida y se profundiza a medida que la lectura avanza sobre los versos de este primer poema y sobre el resto de los textos del libro, se prolonga sin solución de continuidad.
Tal vez hay únicamente la posibilidad de un río y la posibilidad de un puente sobre ese río. Podemos considerar, caprichosamente, que esa posibilidad, ese potencial es el pilar de todos el poemario que, bajo ese supuesto, pasa a ser una búsqueda, la búsqueda de un río posible en una ciudad sin río. O tal vez el lector prefiera no complicarse la vida, dejar al río en el terreno de la metáfora y seguir por ese camino.
En el mismo poema inaugural empieza a profundizarse esa ambigüedad, la alusión a “este río que no trae agua” contrasta un poco más adelante con el tiempo que “transcurre entre una piedra y otra / (…) cuando el río trae agua/ un hilo desabrido una lengua lastimosa”. Pero más allá de la vacilación sencilla sobre si el río trae o no agua, aquí empieza a jugar la ambigüedad en un nivel más profundo del discurso: por un lado al describir la insuficiencia de agua del caudal como lengua lastimosa se extiende de algún modo el calificativo al lenguaje, quizás un lenguaje pobre, escaso, seco, característico del habla cotidiana del montañés parco y taciturno. Por otro lado coquetea con la metáfora de Heráclito del río y el tiempo. Este tipo de referencias culturales, manifiestas o sutilmente veladas, recorren de manera incesante muchos de los poemas. En este mismo poema, unos versos antes, se dice de este río imaginario que «es el río que cruza por mi aldea”, en referencia clara al poema XX de El Cuidador de rebaños de Alberto Caeiro (que en realidad es un heterónimo de Pessoa).
Hacia el final del poema la ambigüedad, lejos de replegarse para aclarar, se ahonda hasta convertirse en una especie de indeterminación:
puede que yo sea otra cosa puede que el puente también lo sea
y quiero decir tantas cosas que no digo.”
Por un lado se plantea la irresolución en la idea del puente que no solo puede no ser un puente, si no que puede ser cualquier otra cosa; de la misma manera que la voz poética (o el yo poético) puede ser otra cosa. Idea que se derramará a todos los poemas que sigan y que vuelven inestable todo lo que de aquí en más se afirme. El último verso podría funcionar como una especie de advertencia, la voluntad de decir cosas que la voz no dice nos obliga a prestar atención no sólo a aquello que se diga, sino también a las omisiones, a aquellas palabras y conceptos que se encuentran escondidas en los repliegues de cada poema. Entonces: desconfiar de los significantes y prestar atención a lo que no se dice, con esto se habilita ciertas claves de lectura, no sólo de El Río Imaginario sino también de cualquier otro poema.
Esta disquisición puede parecer a priori arbitraria (y dado que es poesía, la lectura arbitraria no tiene nada de malo) o excesiva, pero a medida que avanza el libro empieza a cobrar importancia cada uno de los versos de este primer poema que da título a todo el libro, al menos desde mi punto de vista.
2
Aunque sería una experiencia sumamente estimulante, no voy a desarrollar un análisis de cada uno de los 57 poemas del libro, al menos no aquí. Sin embargo quisiera detenerme en algunos aspectos del segundo poema llamado “Las Palabras”. Si el primer poema ofrece, como se mencionó más arriba, ciertas claves de lectura para el libro, este segundo texto delimita el territorio que servirá como escenario a la mayoría de los poemas. Aquí comienzan a aparecer paisajes barriales del Gran Mendoza, de zonas urbanas y suburbanas aledañas a la ciudad. Se alude a “los barrios de Godoy Cruz y de las Heras”, bellamente caracterizados con elementos fácilmente reconocibles por cualquiera que haya transitado esas zonas de Mendoza: palos borrachos, arquetas con vírgenes, bulevares, ligustrines, perros y gatos vagabundos, carriles zigzagueantes, y hasta un caballo pastando en alguna zona de Panquehua. Pero no se trata de la mera acumulación o enumeración de formas alusivas, cada elemento aparece en circunstancias específicas (los ligustrines frente a una casa y junto a unos bancos rotos; los perros y los gatos en un descampado; los árboles creciendo en las veredas; las vírgenes veneradas por la gente…) que remiten inevitablemente a esos barrios de clases medias trabajadoras, a esas zonas que el turista no ve, por las que solamente circulamos quienes vivimos en la provincia. Cualquier habitante de esos barrios sentirá como propios los colores y los aromas que proceden de estas representaciones.
Estas semblanzas de distintos lugares de la Mendoza urbana aparecen con frecuencia a lo largo del libro, Taglia parece tomar dos o tres nimiedades imperceptibles a simple vista, pero muy propias de cada lugar y las hace brillar hasta volverlas inconfundibles, las transforma en pequeños símbolos de cada lugar. Con ello se asegura la complicidad de un lector que no puede dejar de reconocerse en esos paisajes, en esos pequeños detalles tan familiares para cualquier habitante de esta ciudad, y para el mismo poeta cuando dice, casi al final de ese segundo poema:
todo esto que no supe identificar
y de a poco voy sabiendo de memoria”
A partir del tercer poema empieza, quizás, la búsqueda de ese río, o más bien de un itinerario posible para la trayectoria de ese río invisible.
3
Quizás una forma de abordar la lectura de El Río Imaginario sea en clave de novela. Todos los elementos de una novela están presentes: personajes recurrentes, tensión entre deseo y posibilidad, hay obstáculos y hay un territorio específico sobre el cual se desarrolla ese movimiento. Inclusive hay un conjunto de poemas claramente identificables (por estar numerados del 1 al 14) que pueden pertenecer a una sub-trama, o mejor dicho, a una trama paralela ( adoptando el lenguaje de las series televisivas actuales pdoríamos hablar de un spin-off, a la manera del Informe sobre ciegos de Sobre Héroes y Tumbas, por ejemplo). No se trataría, en caso de pertenecer a este género, de una novela tradicional, con comienzo, nudo y desenlace, más bien sería una novela desbordante, a la manera del Ulises de Joyce o infinita como El Castillo de Kafka.
Los poemas empiezan a sucederse y se van poblando de personajes algo imprecisos (¿algo ambiguos?) y difusos pero perfectamente identificables: profesores muertos (¿profesores de qué?), los alumnos muertos (¿alumnos de quién?), Roberto (que también morirá) con sus enigmáticos paquetes debajo del brazo, una novia o el recuerdo de una novia, los cerveceros…; muchos de ellos trasponen los límites de un poema determinado para aparecer en otros. A algunos se los dota de discurso, por ejemplo a los alumnos en el poema Canción de los alumnos muertos, o a Roberto en Parlamento de Roberto antes de hundirse en la arena, discursos que se mezclan con la voz poética, se unen a ella, pero no dejan de ser autónomas, independientes y singulares.
Los textos están atravesados de principio a fin por esa indeterminación antes mencionada y presente desde el primer poema, lo cual desestabiliza todos los discursos, inclusive el de la voz principal (el yo poético). Tal vez esa inestabilidad no sea perceptible en un poema particular, pero sí irrumpe cuando se hilvanan los poemas en una misma lectura (al modo de un relato), precisamente ahí es en donde El Río Imaginario se acerca a El Castillo, en la relativización de ciertos enunciados. Incluso, por momentos, parece que lo afirmado en un poema es desmentido en otro, en todo caso, como en los diálogos kafkianos, nunca se puede saber si lo que se dice es definitivo o no.
Las escenas van transcurriendo dentro de cada poema, cada verso parece apelar a todos los sentidos con una imagen, con un aroma, con alguna visión. Muchas veces el sentido entra en una especie de espiral onírica o delirante, pero siempre aparece el territorio para poder aferrarse a él: el Hospital Central, las zonas aledañas a la terminal de ómnibus, la costanera o algún otro escenario urbano reconocible. Asoman con asiduidad referencias a la sequedad de la tierra (quizás como símbolo de la inexistencia de río y a la vez de cierta indigencia del lenguaje local), elementos de desecho (basurales con ratas, carteles oxidados, descartes) y, quizás con más recurrencia que los anteriores, la muerte, que parece haber ganado la batalla desde el principio, desde el poema “Pronto todos morirán”. Y por supuesto aparece regularmente el río, a pesar de los múltiples caminos que transitan los textos jamás se abandona la idea de un río, la esperanza de encontrar o construir ese río secreto.
Hay un muy buen manejo de los tiempos, a veces cada verso tiene un verbo que empuja la lectura hacia adelante, que genera la tensión necesaria con el siguiente, otras veces esa tensión se relaja y se entra en zonas más estáticas, en donde el lector puede tomarse la licencia de detenerse a observar cada imagen, el grado de esa tensión se regula siempre en función de lo que cada poema quiere transmitir. En la mayoría de los poemas cada verso rebosa de sentido. En esto reside la riqueza y la complejidad de estos textos.
4
Quiero señalar algo más: la intensidad que logra Taglia en cada una de las escenas e imágenes de este libro, así como la posibilidad de comprimir tanto sentido en unas pocas líneas y lograr así esa hermosa ambigüedad, sería imposible sin un dominio sobresaliente de ciertos aspectos formales, sin un oficio refinado en los usos del lenguaje. Para mantener el vigor poético a lo largo de tal cantidad de textos es necesario crear un universo formal propio, un lenguaje nuevo. El autor construye ese lenguaje particular apelando no sólo al legado de la mejor poesía universal, sino también a restos del habla cotidiana de Mendoza.
En este sentido parece haber un trabajo en dos niveles: con la densidad y la textura del lenguaje, y con la musicalidad del poema. En el primer caso, a pesar de la cantidad de imágenes y sentido que ofrecen los poemas, el cuerpo del lenguaje mantiene su solidez, las palabras no son un simple reflejo de los conceptos, si no que poseen en cada poema su propio peso y su propio lugar. Muchos poetas logran esto a partir del abuso de las aliteraciones o el uso de términos anacrónicos o alejados del uso cotidiano, Taglia, en cambio evita que el lenguaje se diluya a partir una elección muy cuidadosa de las palabras y del lugar que les da en cada verso.
En los orígenes de la civilización y del lenguaje la palabra está ligada al grito, a una especie de lamento, la intención de Taglia parece ser restituirle algo de ese grito primitivo a cada palabra, una especie de resonancia misteriosa que esos sonidos han perdido con el tiempo. Es como si sustrajese cada palabra de su ámbito, rompiera la relación significante/significado, y la repusiera provista de nuevas resonancias que generan algo de extrañeza ante ellas. Algo de eso puede leerse en Lenguaje de Alucinación: para Taglia cada palabra importa. Así es como, intuyo, consigue simultáneamente dotar al lenguaje (y a los poemas) de espesor y hacer que las palabras adquiera una vibración original, como si las escuchásemos por primera vez. Y apelo al verbo “escuchar” deliberadamente, porque tanto los poemas de este libro como otros del autor ameritan una lectura en voz alta que los mejora. Sirva como ejemplo el último poema de El Río Imaginario leído por su propio autor, un poema brillante que alcanza la excelencia estética al darle voz.
Esta experimentación con el sonido y la textura de las palabras va generando, casi imperceptiblemente, cierta extrañeza que se va ahondando a medida que se avanza en la lectura, hasta alcanzar su máxima expresión en el poema que lleva el extenso título “Una corriente eléctrica busca mi corazón/ la frase es de Strindberg quien creía que el aire alrededor suyo estaba envenenado abría las ventanas y pensaba recuperarse del cristal sin reflejo venía el canto uno podía hundir la mano sobre el éter almidonado dejar actuar las fuerzas centrífugas del ambiente sostenerse la mirada pues escucharse igual a cuentas solas a duras”:
Uno cuatro cinco seis
ocho nueve once diez
vitalar expresión paisajer
rusti cadera mano telanor
violetar lectura rusti bella y corazón
junto al plato las cebollas y el arroz
doce doce gozanar
brazisco tempranor
crujir silbido
doce doce
tenerte cerce cadera
pielonar doce doce
roespe
mañanar.”
En este poema parece haber una búsqueda de nuevas posibilidades en el habla, una intención de traspasar los límites formales que impone el lenguaje. Es como si en este punto el río (como metáfora del lenguaje) se desbordara de su cauce.
Sólo después de este minucioso trabajo con las palabras es posible dotar de armonía a cada verso dentro de cada poema. Y en esto quizás ayude bastante al autor su afición por la música. Cada poema de este libro tiene su propia música. Mediante el encabalgamiento de los versos, y el fraseo se les provee a los textos el ritmo y cadencia que reclaman y así se convierten en unidades sonoras singulares.

5 – Postdata
Leo de nuevo El Río Imaginario, he perdido la cuenta de las veces que lo he hecho. Vengo leyendo este libro desde hace bastante tiempo, gracias a la generosidad de Sergio he tenido acceso a muchos de sus poemas aún antes de que el libro fuese publicado. Al terminarlo y releer las notas que he tomado en mis sucesivas lecturas las encuentro incompletas, vacías, siento que podría seguir hablando del libro, que lo importante no está consignado.
He omitido, por ejemplo, la dimensión política que tienen varios de los textos de este libro. Tampoco he hecho referencia a las influencias, tarea difícil, ya que Taglia ha llegado a la madurez como escritor y su voz se ha vuelto autónoma, singular. Hay muchas omisiones, muchas impresiones que no he consignado, muchas lecturas posibles que he excluido.
Cada lectura ha ido agregando algo, y sé que cada lectura futura seguirá produciendo reflexiones e impresiones, pero creo que lo importante es consignar, como lo hice al principio, que estamos ante una máquina de producir sentido, y la producción de sentido, lo sabemos, nunca es igual para todos los individuos.
Como dije: he leído varias veces este libro y me cuesta abandonarlo porque siento que no puedo asir todo su significado, todo lo que puede darme. Sé que es un libro al que volveré una y otra vez, un libro que me va a acompañar durante mucho tiempo, seguramente a mí y a muchos otros lectores, por eso creo que vale la pena tenerlo en la biblioteca.
Mendoza, julio de 2018