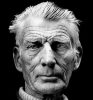Existe, en mayor o menor medida, cierta falta de ambición en los narradores argentinos más jóvenes. Entre ellos prolifera la narrativa breve, aún entre los novelistas que suelen “engordar” un poco sus relatos carverianos para que ocupen un libro entero. Un amigo señala que los costos de impresión y la reducción promedio de los tiempos de lectura atentan contra la novela decimonónica de 500 páginas. Tiene razón. Pero no se trata de cantidad de páginas. La ambición narrativa que le reclamo a la novela tiene que ver con el espesor del lenguaje, con la profundidad psicológica en el desarrollo de los personajes, con los riesgos formales y con la dimensión poética de una novela. Hay poco de eso en la novelística argentina actual. Hay, claro, algunas excepciones: Oliverio Coelho, algo de Hernán Vanoli, Bob Chow, Gustavo Ferreyra y no muchos más.
Recientemente editada, la última novela de Débora Mundani, El Río (Corregidor, 2016), condensa en apenas 128 páginas todos esos elementos que se esperan de buena novela.
El libro empieza con la muerte de Helena, que vive desde hace años en el delta del Paraná con su hijo Horacio, un cuarentón hosco y silencioso que jamás ha ido más allá de los arroyos y riachos de la zona. Pero cuando su madre muere decide salir al Paraná abierto y remontarlo hacia Corrientes para llevar los restos de Helena a su pueblo natal: Trinidad. Acá aparece la primera imagen potente y perturbadora: un hombre solo en una lancha remontando el río con un cadáver. Una imagen que remite inevitablemente a la película cubana Guantanamera de Alea y Tabio y a Mientras Agonizo, una de las mejores novelas de Faulkner. Como Cándido en la película o Jowel Bundren en la novela de Faulkner, Horacio se convierte en el guardián del cadáver y se ve obligado a enfrentar situaciones que rozan de cerca lo grotesco para hacer llegar el cadáver a destino. En todo caso, en estas obras, como en El Río, el viaje junto a un cadáver tiene una potente carga simbólica que amerita un tono y un clima específico.
También se narra, en paralelo, la historia de Juan, cuya relación con Helena y Horacio se irá develando en el transcurso del relato. Se trata de otro personaje central que está muy bien desarrollado. Es un muchacho que se emplea en los yerbatales misioneros como recolector. En esos lugares, como se sabe, las cuadrillas de empleados reciben el tratamiento de esclavos. Juan es el héroe clásico que soporta estoico los malos tratos (estereotipo bien adaptado con la simpleza silenciosa del criollo provinciano), pero se rebela a las injusticias de sus patrones y decide dar un paso que puede resultar mortal: escapar de la plantación. Escapar por el río Paraná.
Hay una tercera historia: la de ciertos acontecimientos durante la infancia de Helena que marcarán para siempre su vida. Esta parte de la narración transcurre en los arrozales correntinos, a la vera Paraná. Y hay otra imagen potente: la niña observando cómo el río trae, flotando entre la basura, varios cadáveres humanos. Otra imagen recurrente, pienso en Conrad, en el mono muerto de Di Benedetto. ¿En el poema de Perlongher? En todo caso, lo cierto es que este hallazgo será determinante en el destino de esa niña.
¿Una novela de aventuras? ¿Una novela de marineros de agua dulce? ¿Una nueva reescritura de la famosa metáfora del río y el tiempo de Heráclito? Puede ser.Todo eso y más.
En principio Helena, Juan y Horacio son los personajes centrales, no obstante el protagonista absoluto de la novela es el río Paraná, todo sucede en su cauce o en sus orillas. A medida que Horacio lo remonta, escapando de la sudestada, en soledad, su propia identidad va cambiando. Lo que la crecida devuelve condicionará, como dije, la vida de Helena. Y Juan, bueno, Juan nunca podrá escapar de ese río. La narración, o mejor dicho, las narraciones, avanzan también al ritmo del río. El río no funciona sólo como símbolo o metáfora, tampoco se lo limita al papel de mero paisaje, el río en esta novela condiciona y define el destino de estos personajes. O mejor dicho: el Paraná ES su destino.
Además del hombre solo en su lancha con un cajón fúnebre abierto, y de la corriente arrastrando cadáveres junto con la basura, la novela está poblada de otras escenas notables: una comadreja flotando sobre unos camalotes en medio de una inundación, niños en un techo con un televisor, un frigorífico que la inundación a dejado bajo el agua. Retratos que van estableciendo un clima perturbador y singular. Imágenes a las que Mundani dota de una intensidad que trascienden el lenguaje y las palabras que las construyen.
Puede percibirse en El Río el influjo de Haroldo Conti, sobre todo de Sudeste, esto ya lo ha dicho Mundani. Pero es inevitable la comparación con las novelas de Enrique Wernicke, con muchas de las narraciones de Juan José Ser y, tal vez, con algunos cuentos de Horacio Quiroga; pero también hay un tono poético heredero de algunos textos ribereños de Juan L. Ortiz, sobre todo en la forma de representar los paisajes y de lograr cierta atmósfera singular que se propaga a lo largo de todo el relato y se transforma en uno de los elementos distintivos de la novela.
Está de moda elogiar la lectura ágil, los libros que se leen de un tirón y el lenguaje llano, personalmente desconfío del mérito literario que pueda haber detrás de esos atributos, no obstante los apologistas de esa sencillez encontrarán en esta novela una escritura amable y un lenguaje accesible. Pero, a diferencia de la mayoría de los libros fáciles, esa simpleza no procede de la pobreza lingüística o intelectual si no de un meticuloso trabajo con el lenguaje y con el desarrollo de un procedimiento narrativo muy singular. La autora consigue una prosa sin ripios, que se desliza sin dificultad hacia adelante, pero caer en la tentación de leer de un tirón equivaldría a perderse mucho, porque Mundani logra condensar mucho sentido en frases cortas y carentes de barroquismos. Hay una manera de narrar a la vez que se describe, de aprovechar al máximo las posibilidades idiomáticas o, dicho de otra manera, decir mucho con pocas palabras. Lo que reclamaba Borges: la secreta complejidad detrás de la sencillez aparente. No se trata de un laconismo haragán, si no un trabajo con la lengua propio de la poesía, que requiere mucho esfuerzo y un gran compromiso con el lenguaje. Con un lenguaje que se niega a ser mero instrumento, que no es totalmente colonizado por el sentido, no desaparece, no pierde su espesor. Algo de poesía hay en El Río.
En fin, si hay algo que no le falta a esta novela son méritos formales. El discreto narrador omnisciente tradicional se retrae para dejar que hablen los paisajes, los diálogos y las acciones de los personajes, por momentos entra en los recuerdos, pensamientos y sensaciones de éstos, pero no profundiza, no desliza juicios de valor morales. El ritmo de la prosa y la cadencia de las palabras se adaptan al fluir del río, de esta manera la narración parece acompasar el rumor del agua. Sin abusar de las descripciones y de las metáforas, las imágenes logran transmitir la inmensidad, la soledad y ciertos aromas y colores ribereños.
El Río es una novela sobre el río, claro, sobre el río Paraná, pero también puede leerse como una hermosa narración sobre la soledad, el silencio y el desencuentro. No es una novela más.