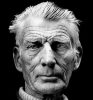A veces pienso que es mejor leer fuera de la coyuntura, de la urgencia, en contra de la época. Por eso trato, entre otras cosas, de ser un lector tardío (el término se lo robé a un amigo que se llama Matías), de no leer, salvo excepciones, lo que se ha editado recientemente, lo que está de moda. En su momento, cuando estaba recién salido del horno (año 2012 o 2013) Matate Amor fue un poco eso, el librito de moda, el fetiche literario de ciertos sectores de la crítica y el periodismo. Pero la novela sobrevivió bien al entusiasmo inicial, pasado el tiempo sigue siendo leída, elogiada y hasta se la adaptó al teatro en un unipersonal con Érica Rivas que, según tengo entendido, está muy bien. El libro también es bueno, creo que algunas de las críticas elogiosas que se escribieron apenas salió son exageradas, pero es un texto que merece atención.

El panorama de la novela es el siguiente: un matrimonio joven con un bebé, viviendo fuera de la ciudad, el proyecto de familia tipo en una localidad rural, libres de la tiranía de los tiempos urbanos, sin necesidad de usar el transporte público, sin porteros, sin smog, sin ruidos y con paisajes campestres como escenarios de días felices. ¿Qué podría salir mal? Hipotéticamente nada, pero ese contexto, que para muchos representa la imagen idílica de la felicidad, puede ser también un infierno. A la narradora y protagonista de Matate Amor este paraíso parece asfixiarla. Se trata de una universitaria que ha resignado sus aspiraciones profesionales (o intelectuales) para convertirse en ama de casa rural en un país extranjero (hay referencias a esta extranjería, pero no a lugares geográficos concretos, que Harwicz esté radicada en Francia hace suponer que es una argentina en alguna zona agraria francesa). La monotonía rural la exaspera, la tarea de ser madre de un bebé la agobia y el deseo no satisfecho la consume. Estas tensiones la llevan hasta el borde del abismo a ella y a su familia, roza el límite de la locura y coquetea permanentemente con la tragedia. Cada tanto escapa, se revuelca en el pasto y en el barro, se masturba o se lastima a sí misma. Hay varios elementos recurrentes que funcionan como símbolos: un ciervo, o mejor dicho los ojos de un ciervo cuya mirada busca la protagonista cuando escapa; un vecino (casado y con una hija discapacitada) con el que la protagonista tiene una especie de aventura amorosa, y un libro de Virgina Wolf, Mrs Dollaway que de alguna manera representa las frustraciones intelectuales y, a su vez, la asfixia de la rutina. La estrategia narrativa es el monólogo interior en primera persona, a veces se mezclan los tiempos verbales, se pasa de uno a otro en el mismo párrafo, hay escenas cortas, algunas parecen oníricas y otras reales, están narradas de manera frenética y sin un orden temporal aparente. Esa forma caótica (del lenguaje y de la disposición narrativa) no es casual y refleja de algún modo la enajenación aparente en la que se va hundiendo la narradora, aunque a esta altura el lector está obligado a preguntarse seriamente quién es el que verdaderamente está enfermo y qué es lo “normal”, porque a partir de la mirada, supuestamente turbada, de la protagonista queda claro que la normalidad es una simple convención. El rechazo a ciertos tabúes (la familia, la maternidad, la vida campestre…) puede ser considerado como “locura” sólo por otra clase de locos. En fin, previsiblemente todo termina mal, pero no voy a espoilear.
Entonces, recapitulando, tenemos: paisaje rural, una mujer de clase media aburrida en el campo, afixiada por la rutina familiar, adulterio, ribetes trágicos, locura, tedio. Todos esos elementos en literatura remiten a Madame Bovary, salvando las enormes y obvias distancias entre Flaubert y Harwicz, tal vez podría leerse este libro en esa clave y considerar a la protagonista como una Ema Bovary del siglo XXI. Hay un poema de Fabián Casas que se llama «Hace algún tiempo» y termina con el siguiente verso: “Parece una ley: todo lo que se pudre forma una familia”. Harwicz lo toma, lo escribe en algún lugar de la novela como parte del monólogo interior de la protagonista, no lo resignifica, pero lo potencia, toda la novela parte, quizás, de ese cuestionamiento a la institución familiar y a los espejismos que se han construido alrededor de ese concepto.

Es una novela intensa, de ritmo frenético a pesar de que su núcleo es psicológico y subjetivo. Me gusta cómo tensa Harwicz el lenguaje, cómo lo violenta y lo lleva al borde, cómo asume riesgos permanentemente. Esa violencia del lenguaje armoniza y complementa ese aparente caos discursivo y refuerza así la atmósfera psicológica de la narración. Las descripciones y las metáforas hacen del campo un lugar inhóspito, ríspido, duro y salvaje en contraposición a la imagen idílica del atardecer límpido sobre el césped verde. Acá hay barro, mugre y alimañas en vez de pájaros, arbolitos y mariposas. Este panorama estético combinado con el lenguaje áspero y filoso contribuyen a demoler el mito de la campiña, así como las escenas de la madre yendo a cagar con el bebé en brazos cuestiona la utopía de la maternidad y la familia como realización sublime de la mujer como tal. En ese sentido, Harwicz demuestra pericia para poner todos los elementos (estilo, lenguaje, metáforas, descripciones, …) en función de la trama y de la atmósfera necesaria para que se desarrolle la misma.
Matate amor es una novela lúcida, inteligente y bien escrita, tal vez le falta un poco de orden, de elegancia, y le sobran algunas escenas, pero esa aparente desprolijidad contribuye a crear una atmósfera y a realzar el contenido de un discurso al que el lenguaje le resulta insuficiente. Es una novela sobre la familia, sobre la locura, sobre los tabúes y, de algún modo, una novela de amor. Es un texto audaz, crudo y áspero, pero no desagradable, todo está en función de lo que se quiere decir. Pienso que se ha exagerado un poco la importancia de esta novela, no obstante, creo que estamos ante una obra notable.
Mendoza, Octubre de 2019